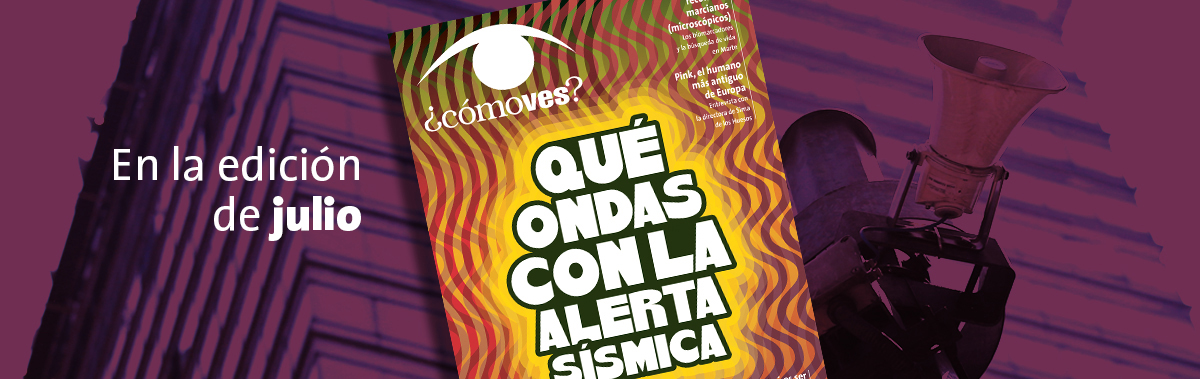Ondas de espacio, ondas de tiempo*
Miguel Alcubierre
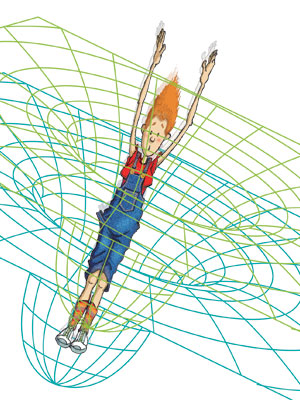
Ilustración: Rapi Diego y Aline Guevara
Si todo sale bien, pronto conoceremos otro gran descubrimiento de la física, y dará inicio una nueva era en la astronomía.
Livingston es un conjunto de casas en medio de una zona boscosa, en la región más pobre del sureste de Estados Unidos. El poblado se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de Baton Rouge, capital del estado de Louisiana. En los últimos años, Livingston se ha convertido en un sitio de gran importancia para el estudio de la física fundamental. La razón se encuentra a unos minutos de camino. En medio del bosque se levanta una impresionante estructura de concreto, con un edificio central y dos largos túneles que se extienden cuatro kilómetros en direcciones perpendiculares. Las paredes de uno de los túneles están en parte decoradas por dibujos de niños que vienen en paseos escolares a visitar el lugar, si bien aún queda mucho espacio por dibujar. Dentro de los túneles se encuentran grandes tubos al vacío con espejos en cada extremo, donde la luz de potentes rayos láser rebota continuamente. La estructura es una nueva clase de observatorio astronómico dedicado no a la detección de radiación electromagnética (ondas de radio, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, rayos gama y rayos X), sino de un tipo mucho más extraño de señales provenientes del espacio: las ondas gravitacionales.
El observatorio de Livingston es uno de dos observatorios gemelos que forman parte del proyecto LIGO, por Large Interferometric Gravitational- Wave Observatory, gran observatorio interferométrico de ondas gravitacionales. El segundo observatorio se encuentra del otro lado de los Estados Unidos, en Hanford, estado de Washington, al noroeste del país. Hanford es conocido por ser el lugar en el que, en los años 40, como parte del proyecto Manhattan, se construyeron los reactores nucleares que produjeron el plutonio necesario para las primeras bombas atómicas. El proyecto LIGO forma parte de un esfuerzo mundial que incluye al observatorio VIRGO construido cerca de Pisa, en Italia, al observatorio GEO-600, situado cerca de Hannover, Alemania, y al observatorio TAMA, en Tokio, Japón. En esta red de observatorios se encuentran las esperanzas de cientos de científicos, que tras casi un siglo de expectativas esperan con ansiedad la primera detección de las ondas gravitacionales.
Pero vamos muy rápido. Todavía no hemos dicho qué son las ondas gravitacionales. Para entenderlas debemos echar el reloj hacia atrás y empezar como todo buen cuento: “Había una vez, hace muchos pero muchos años...”
 El observatorio de Livingston es una impresionante estructura con un edificio central y dos largos túneles de 4 km de largo. Dentro de éstos hay grandes tubos al vacío con espejos a ambos lados, donde la luz de potentes rayos láser rebota continuamente.
El observatorio de Livingston es una impresionante estructura con un edificio central y dos largos túneles de 4 km de largo. Dentro de éstos hay grandes tubos al vacío con espejos a ambos lados, donde la luz de potentes rayos láser rebota continuamente.
Acción a distancia
Nuestro cuento tiene varios héroes, algunos muy antiguos que confundieron mucho las cosas, otros menos antiguos que las arreglaron, y unos muy recientes que las llevaron por caminos nobles y a veces hasta trágicos. El cuento comienza con una simple pregunta: ¿qué es la gravedad? La respuesta simple es que la gravedad es esa fuerza que hace que vivamos pegados al piso, que nos duela mucho cada vez que nos caemos y que tengamos pesadillas cuando nos subimos a un avión. Pero, ¿cómo funciona la fuerza de gravedad y de dónde sale?
Es costumbre trillada en la historia de la física remontarse a los antiguos griegos, y con buena razón. Los antiguos griegos fueron los primeros en intentar entender el mundo de manera racional. En este caso, el antiguo griego en cuestión es nada menos que Aristóteles, quien tenía mucho que decir sobre temas filosóficos, pero a quien además también le daba por la física. Pero la física al estilo de los griegos antiguos, por supuesto: nada de hacer experimentos (se ensucia uno las manos) ni cosas por el estilo. No, la física de sentarse en un buen sillón a pensar en leyes universales que lo expliquen todo de forma lógicamente coherente, con palabras sencillas. Pues bien, Aristóteles explicaba la gravedad como la tendencia de todos los cuerpos a ocupar su “lugar natural”. Los “cuatro elementos” de que se suponía que estaba compuesto todo (tierra, agua, aire y fuego) se acomodaban tan cerca del centro de la Tierra como podían, de acuerdo a su densidad: la tierra hasta abajo, luego el agua, el aire, y hasta arriba el fuego. En la teoría aristotélica de la gravedad las cosas caían más rápido mientras más pesadas fueran (todos hemos visto a una pluma caer mucho más lento que una piedra). Pero el cielo era otra cosa: ahí todo estaba hecho de un material distinto, un quinto elemento, o “quintaesencia”, eterno e inmutable, del que estaban formados el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, y cuyo lugar natural era allá arriba y no abajo.
La explicación de Aristóteles funcionaba bien mientras uno no exigiera mucho detalle, y sobrevivió así muchos siglos. Pero la cosa cambió hacia fines del siglo XVI, cuando la gente empezó a interesarse en cómo apuntar cañones para atinarle a las murallas de la ciudad enemiga y cosas así. Para esto había que hacer números. Fue en esta época cuando apareció el segundo de nuestros héroes. Se llamaba Galileo Galilei y vivía en Pisa. La leyenda dice que a Galileo le daba por medir el tiempo de oscilación de las lámparas de la iglesia con su pulso (en lugar de poner atención a la misa), y también por dejar caer cosas desde la famosa torre inclinada. El hecho es que Galileo pertenecía a una generación en que los científicos ya no tenían miedo de ensuciarse las manos y comenzaban a hacer experimentos para aprender de la naturaleza. Galileo experimentaba dejando caer esferas de distintos pesos por rampas y midiendo el tiempo que les tomaba caer. Haciendo esto logró mostrar que no era cierto que cuanto más pesado es un objeto más rápido cae. Si uno eliminaba la fricción lo más posible, todos los objetos caían al mismo tiempo, aunque no pesaran lo mismo. Una pluma tarda mucho en caer no por ser muy ligera, sino porque la combinación de su forma y su peso la hacen muy susceptible a la fricción del aire. En un tubo donde se ha hecho el vacío una pluma cae igual de rápido que una piedra.
A fines del siglo xvii entra el siguiente héroe de la historia, por quien deben de pasar todos los buenos cuentos de física: Isaac Newton. Este personaje también está rodeado de leyendas. Se dice que a Newton se le ocurrió la ley de la gravitación cuando le cayó una manzana en la cabeza. Newton dio un paso gigantesco al darse cuenta de que la fuerza de gravedad que hace que los objetos (manzanas entre otros) caigan a la Tierra es exactamente la misma que mantiene a la Luna dándole vueltas a la Tierra, y a la Tierra y los demás planetas dándole vueltas al Sol. Es decir, no es cierto eso de que los objetos celestes obedecen leyes físicas diferentes.
Newton desarrolló una fórmula matemática, conocida como ley de la gravitación universal, que permitía explicar no sólo la caída de los objetos en la Tierra (manzanas y balas de cañón por igual), sino también las órbitas de los planetas. Por si fuera poco, la fórmula daba como resultado automático las leyes de Kepler del movimiento de los planetas, que habían sido descubiertas medio siglo antes (por Johannes Kepler, por supuesto) a partir de observaciones muy precisas de la posición de los planetas en el cielo. Por ejemplo, Kepler demostró que los planetas se movían alrededor del Sol en elipses y no en círculos. Pues bien, la ley de la gravitación de Newton implicaba estas elipses en forma natural.
Newton había encontrado una manera de describir el comportamiento de la gravedad considerándola como una fuerza que actúa entre cualesquiera dos objetos con masa. Pero nadie entendía cómo se propagaba la fuerza de un objeto a otro. A Newton le criticaron mucho que su fuerza de gravedad actuara misteriosamente a distancia a través del espacio vacío. Newton tampoco estaba contento con la idea de “acción a distancia”, como él mismo la llamaba, pero reconocía que era la única hipótesis que podía hacerse con los conocimientos de su época.
 Curvatura del espacio. En la teoría de la gravitación compatible con la relatividad, la gravedad deja de ser una fuerza a distancia, y se convierte en una distorsión del espacio y el tiempo (“curvatura”) que altera el movimiento de los objetos inmersos en éste.
Curvatura del espacio. En la teoría de la gravitación compatible con la relatividad, la gravedad deja de ser una fuerza a distancia, y se convierte en una distorsión del espacio y el tiempo (“curvatura”) que altera el movimiento de los objetos inmersos en éste.
Maxwell y la velocidad de la luz
La acción a distancia permaneció como un mal necesario en la física hasta el siglo xix, cuando científicos como Coulomb, Ampère y Faraday se pusieron a estudiar las leyes de la electricidad y el magnetismo, que en principio nada tenían que ver con la gravedad. Hacia mediados del siglo, James C. Maxwell reunió las leyes existentes de la electricidad y el magnetismo en un conjunto de ecuaciones matemáticas hoy conocidas como ecuaciones de Maxwell, en las que la electricidad y el magnetismo resultaban ser manifestaciones distintas de un mismo fenómeno: el electromagnetismo.
Las leyes de Maxwell predecían, entre otras cosas, que el campo electromagnético podía propagarse a través del espacio en forma de ondas. Estas ondas electromagnéticas viajaban a una velocidad universal, que resultaba ser una combinación de constantes físicas bien conocidas. Pues bien, al calcular el valor de esta velocidad Maxwell encontró que era de aproximadamente 300 mil kilómetros por segundo. Para esa época ya se sabía que la luz se propagaba justamente a esa velocidad. Maxwell dio un enorme salto (mental claro está, no sabemos si también brincó de gusto, aunque no era para menos) y postuló que la luz debía ser una onda electromagnética.
Hoy sabemos que Maxwell estaba en lo cierto. Las ondas electromagnéticas vienen en muchas variedades dependiendo de su frecuencia (la frecuencia es el número de veces que una onda oscila en un segundo): desde las ondas de radio y las microondas (las del horno), pasando por la luz infrarroja, la luz visible y los rayos ultravioleta, hasta llegar a los rayos X y los rayos gamma (del consultorio del dentista y las bombas atómicas, respectivamente). La existencia de las ondas electromagnéticas mostraba por primera vez que la acción a distancia podía consistir de un campo de energía que se propagaba por el espacio a cierta velocidad. Quedaba la pregunta de qué era lo que vibraba al propagarse estas ondas, pregunta que dio lugar a muchos debates sobre la existencia de una sustancia llamada “éter” que debía existir en todo el espacio. Pero no entremos a ese tema que nos desviamos, en otra ocasión será.
La teoría electromagnética de Maxwell daba lugar a la siguiente pregunta: ¿podía la gravedad ser como el electromagnetismo y consistir en un campo de energía que se propaga a cierta velocidad?
 Las perturbaciones en la estructura del espacio-tiempo se propagan a la velocidad de la luz.
Las perturbaciones en la estructura del espacio-tiempo se propagan a la velocidad de la luz.
La velocidad de Einstein
Es hora de que entre en la historia nuestro siguiente héroe, el buen tío Albert. Perdón, quise decir Herr Professor Einstein: el científico por excelencia en la cultura popular. Hay quien, sin tener ni la menor idea de quién fue Newton (y eso que Newton es, quizá, el físico más importante de todos los tiempos), sí ha oído hablar de Einstein. Es más, es común que a las personas muy listas se les compare con Einstein, y que a las que se creen muy listas se les diga “sí, Einstein, cómo no”. La fama de Einstein es bien merecida. Fue pionero de una de las dos grandes revoluciones de la física moderna, la mecánica cuántica, y fue el responsable prácticamente único de la otra, la teoría de la relatividad.
En realidad, hay dos teorías de la relatividad llamadas relatividad especial y relatividad general. La relatividad especial surgió a partir de la necesidad de reconciliar dos grandes teorías de la física clásica (como se le llama a la física de antes de siglo xx): la mecánica de Newton y la electrodinámica de Maxwell. En el corazón de la teoría de Newton se encontraba el llamado “principio de relatividad”, postulado por Galileo y que decía que las leyes físicas no podían depender de la velocidad de movimiento de un observador: si yo me encuentro dentro de un barco con las ventanas cerradas en un mar completamente calmado y sin olas, ningún experimento físico puede decirme si me estoy moviendo o no. En otras palabras, el movimiento (rectilíneo y sin sacudidas) es relativo. La teoría del electromagnetismo de Maxwell, sin embargo, sí distinguía de manera preferencial ciertos movimientos. En 1905, Einstein mostró que era posible reconciliar el principio de relatividad y la teoría electromagnética si se alteraban los conceptos de espacio y tiempo. En la teoría de la relatividad de Einstein las distancias y el flujo del tiempo no son absolutos, sino que dependen del movimiento del observador. Pero ¡cuidado!, la teoría no dice de ninguna manera que todo sea relativo. Muy al contrario, la relatividad de distancias y tiempos es el precio que hay que pagar si se requiere que las leyes de la física sean absolutas, es decir, que sean iguales para todo observador.
La teoría de la relatividad especial se ha confirmado experimentalmente con alto grado de precisión y hoy en día es uno de los pilares de la física moderna. Una de sus consecuencias más importantes es que nada, ni objetos, ni campos de energía, ni efectos físicos de ningún tipo, puede moverse más rápido que la luz. La teoría electromagnética de Maxwell cumplía con esto a las mil maravillas (de hecho, es la primera teoría relativista, aunque nadie lo sabía antes de Einstein). Pero la teoría de la gravitación de Newton, con su acción a distancia que iba de un objeto al otro a velocidad infinita, estaba en flagrante contradicción con la relatividad. Era claro que había que hacer algo al respecto.
Entre 1905 y 1915 Einstein se dedicó a buscar la manera de reconciliar la gravitación con la relatividad. Este esfuerzo culminó a fines de 1915 con la teoría general de la relatividad, una nueva teoría de la gravitación completamente compatible con la relatividad, y sin lugar a dudas uno de los logros más impresionantes del intelecto humano. En esta teoría la gravedad deja de ser una fuerza a distancia, y se convierte en una distorsión del espacio y el tiempo (técnicamente, una curvatura del espacio-tiempo) que altera el movimiento de los objetos inmersos en él. La gravedad ya no se propaga de manera instantánea, sino precisamente a la velocidad de la luz. Y, de la misma forma que el electromagnetismo predice la existencia de ondas electromagnéticas, la relatividad general predice la existencia de ondas gravitacionales, perturbaciones en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.
Pero la historia no es siempre tan sencilla. La relatividad general es una teoría sumamente compleja, tanto que en muchas ocasiones es muy difícil separar los efectos físicos reales de falsos efectos que surgen de la descripción matemática, en particular, efectos aparentes que se relacionan con el llamado “sistema de coordenadas”. En secundaria aprendemos a identificar un punto en el espacio utilizando las llamadas “coordenadas cartesianas” (inventadas por René Decartes, matemático francés del siglo xvii): el punto se identifica a partir de la distancia a la que se encuentra de un punto de referencia llamado origen en las tres direcciones posibles (adelante-atrás, izquierda-derecha, arriba-abajo). Una observación crucial es que para medir estas distancias es necesario que antes nos pongamos de acuerdo sobre en qué unidades estamos midiéndolas: ¿Estamos midiendo en centímetros, en pulgadas, o en las unidades que usaban en el antiguo Egipto? Este punto es tan importante que hace unos años una sonda estadounidense de cientos de millones de dólares enviada al planeta Marte se perdió en el espacio debido a una confusión entre el sistema de unidades métrico (el que usamos en México con metros y kilogramos) y el imperial (el que usan en los Estados Unidos con pulgadas y libras). Pues bien, en la relatividad general este problema se complica aún más debido a que el espacio mismo está cambiando, por lo que las distancias también lo hacen. La pregunta entonces es: si las ecuaciones me dicen que la distancia entre dos puntos está cambiando, ¿se debe esto a que el espacio entre ellos está cambiando, o simplemente a que las coordenadas están cambiando y al espacio no le está pasando nada?
La pregunta anterior no siempre es fácil de contestar. El caso de las ondas gravitacionales condujo a décadas de discusión para decidir si las ondas eran reales o eran un simple artefacto matemático. Se dice que Arthur Eddington, quien fue uno de los astrónomos más importantes de principios del siglo xx y no creía en las ondas gravitacionales, declaró en una ocasión que éstas “se propagan a la velocidad del pensamiento”.

 Si una onda gravitacional pasara a través de nosotros, nos haríamos primero altos y flacos, y después gordos y bajos, una y otra vez.
Si una onda gravitacional pasara a través de nosotros, nos haríamos primero altos y flacos, y después gordos y bajos, una y otra vez.
Las barras de Weber
La controversia sobre la existencia de las ondas gravitacionales finalmente terminó en la década de los 60, cuando se demostró teóricamente que las ondas gravitacionales tienen energía, por lo que no podían ser un simple artefacto matemático. Podría uno preguntarse por qué a nadie se le ocurrió terminar con la controversia de otra forma: simplemente intentar detectar las ondas y dejarse de tonterías. Después de todo, así fue precisamente como los físicos del siglo xix se convencieron de que las ondas electromagnéticas de Maxwell realmente existían, cuando Heinrich Hertz las generó y las detectó en 1887, lo que culminó unos pocos años después, en 1895, con la invención de Guglielmo Marconi de la “telegrafía inalámbrica”, es decir, la radio. La razón de que no se haya seguido este camino en el caso de las ondas gravitacionales tiene que ver con su intensidad. Los cálculos mostraban que, de existir, las ondas gravitacionales serían tan débiles que era imposible detectarlas con la tecnología disponible en la primera mitad del siglo XX.
A mediados de los 60, Joseph Weber, de la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos, concluyó que había llegado el momento de intentar detectar las ondas gravitacionales de una vez por todas ante la mirada incrédula de los otros científicos, que si bien creían que Weber no tenía gran posibilidad de detectarlas, no por ello dejaban de estar a la expectativa y con la esperanza de que tuviera éxito. Antes de explicar cómo intentaba Weber detectar las ondas gravitacionales hay que explicar qué efecto tienen éstas sobre los objetos que encuentran a su paso. Como hemos mencionado, la gravedad es una distorsión en la geometría del espacio, es decir, altera las distancias entre los objetos. Imagínense un conjunto de partículas que flotan en el espacio formando un círculo. Si una onda gravi-tacional pasa por ahí, el efecto será poner a oscilar al círculo achatándolo en una dirección y alargándolo en otra de manera alternada. Si una onda gravitacional pasara a través de nosotros, nos haríamos primero altos y flacos, luego bajos y gordos, una y otra vez. El problema está en la magnitud del efecto. En realidad, nadie notaría nada. Una onda gravitacional generada por una catástrofe astronómica cercana (la explosión de una supernova, o el choque de dos agujeros negros, por ejemplo) provocaría en nosotros cambios de tamaño de sólo una parte en 1021 (es decir, una parte en mil trillones). Esto significa que un objeto de un metro de longitud se alargaría o contraería una distancia igual a una millonésima parte del tamaño del núcleo atómico (y hay que recordar que el núcleo es a su vez cien mil veces más pequeño que el átomo mismo). A todas luces es absurdo pensar en la posibilidad de medir un cambio de longitud tan pequeño.
Weber, sin embargo, pensaba que medir algo así no sólo era posible, sino que él podía hacerlo. Su idea consistía en amplificar el efecto lo más posible utilizando un fenómeno físico llamado “resonancia”. Todo el que haya llevado a un niño a los columpios entiende este efecto aunque no sepa cómo se llama: si empujamos el columpio a cada vaivén en el momento preciso, el columpio llegará cada vez más alto. Ésta es la base del fenómeno: si un sistema físico tiene una frecuencia de oscilación que le es natural (un péndulo o la caja de una guitarra, por ejemplo) y le aplicamos una fuerza una y otra vez precisamente con esa frecuencia, la amplitud de sus oscilaciones aumentará. Weber pensó en tomar un objeto con una frecuencia natural de oscilación igual a la de las ondas gravitacionales que esperaba detectar, aislarlo lo mejor posible de cualquier perturbación externa, enfriarlo para eliminar vibraciones asociadas a la temperatura del objeto, y sentarse a esperar a que entrara en resonancia. El objeto adecuado resultó ser una barra cilíndrica de aluminio de un metro y medio de largo, 60 centímetros de diámetro y una tonelada de peso. Weber fabricó dos barras iguales y colocó una en Maryland (cerca de Washington D.C.) y otra en Chicago, a unos mil kilómetros de distancia. Con esta precaución se aseguraba de no confundir el paso de un camión cerca de su laboratorio con una onda gravitacional: si las dos barras detectaban algo al mismo tiempo, seguramente sería una onda gravitacional genuina. Hecho esto, Weber se puso a esperar pacientemente.
En diciembre de 1968 las barras detectaron algo simultáneamente, y durante los siguientes tres meses siguieron detectando “eventos”. A mediados de 1969 Weber anunció muy ufano su descubrimiento. Los otros científicos celebraron la noticia y muchos se pusieron inmediatamente a construir barras como las de Weber con el fin de iniciar una nueva rama de la astronomía. El problema fue que cuando pusieron a funcionar sus barras, nadie detectaba nada. Nadie excepto Weber, claro está, que seguía detectando ondas gravitacionales con singular alegría. La cosa se ponía confusa y extraña, por lo que varios grupos decidieron fabricar barras superiores a las de Weber, mejor aisladas y más frías. Con todo, nada de nada: nadie más podía ver lo que Weber decía que veía, ni siquiera con instrumentos mucho mejores que los suyos.
Ha llegado el momento de hacer una pausa para un breve comentario sobre el quehacer científico. Para convertirse en hechos científicamente aceptados, los experimentos y las observaciones deben ser “reproducibles”. En otras palabras, si tú ves algo y me dices exactamente cómo lo ves, yo debo poder verlo también. Por eso la ciencia rechaza la existencia de los ovnis, los fantasmas y la percepción extra-sensorial, por ejemplo. Las “observaciones” de estos fenómenos no son reproducibles y se reducen a mera anécdota: alguien jura que lo vio, pero cuando otros tratan de verlo, no encuentran nada.
Casos como el de Weber ya habían ocurrido en la ciencia. Un ejemplo famoso son los supuestos canales de Marte, que el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli afirmó ver en 1877 y que nadie más veía (excepto Percival Lowell, un astrónomo estadounidense). Hoy en día, después de haber enviado varias naves a Marte, sabemos que simplemente no existen. Otro ejemplo más reciente es el “descubrimiento” de la llamada fusión fría, en 1989. El descubrimiento revolucionario se anunció con bombos y platillos, pero nadie logró reproducirlo, hasta que la gente se convenció de que no había tal cosa. La tragedia de este tipo de situaciones no es que los científicos se equivoquen. Después de todo errar es humano, nuestros sentidos pueden engañarnos y nuestros instrumentos no son perfectos. Lo terrible es que las personas involucradas nunca admitieron su error pese a la evidencia abrumadora en su contra. La situación se parece a la del pastorcillo del cuento que gritó “¡viene el lobo!” tantas veces sin que fuera cierto, que cuando sí fue, nadie le hizo caso (aunque nadie cree que Schiaparelli y Weber hayan mentido deliberadamente). Weber, aunque ciertamente reconocido como el pionero en la construcción de detectores de ondas gravitacionales, terminó por convertirse en una figura trágica a quien se miraba con un poco de lástima cuando, muchos años después, todavía asistía a los congresos científicos para hablar sobre sus más recientes observaciones de ondas gravitacionales que nadie más podía ver.
 El interferómetro funciona enviando un haz de luz que se separa en dos haces; éstos se envían en direcciones diferentes a unos espejos donde se reflejan de regreso, entonces los haces al combinarse presentarán interferencia.
El interferómetro funciona enviando un haz de luz que se separa en dos haces; éstos se envían en direcciones diferentes a unos espejos donde se reflejan de regreso, entonces los haces al combinarse presentarán interferencia.
Interferómetros
A mediados de los 70, aun cuando prácticamente todo el mundo estaba convencido de que Weber no había detectado ondas gravitacionales, todos estaban igualmente convencidos de que Weber tenía razón al pensar que era posible detectarlas. Distintos grupos decidieron continuar el camino de Weber y construir barras resonantes aún mejores, esfuerzo que continúa hasta el día de hoy. Por otro lado, hubo quienes se pusieron a discurrir maneras mejores de detectar ondas gravitacionales.
La idea que se les ocurrió fue la siguiente: lo que uno buscaba medir, al fin y al cabo, era un cambio en el tamaño de los objetos, o en otras palabras, un cambio en las distancias. Pues bien, existe un método muy preciso para medir diferencias de distancia utilizando un aparato que se conoce como interferómetro. Piensen en las olas del mar. Si dos olas chocan, al encontrarse sus crestas se suman, produciendo una ola más grande. Pero si se encuentra una cresta con un “valle”, se anulan y no obtenemos nada. Este fenómeno se conoce como “interferencia”, constructiva en el primer caso, y destructiva en el segundo.
Como Maxwell nos enseña, la luz es una onda. Si separamos un rayo de luz en dos, los enviamos en direcciones diferentes, los reflejamos de vuelta, y los volvemos a combinar, los dos rayos interfieren. Si las distancias que recorrieron son iguales, la interferencia será constructiva y veremos un haz brillante, si las distancias son distintas y la diferencia es tal que se combinan crestas con valles, los rayos se anulan y no vemos nada. Los instrumentos que utilizan este efecto para comparar distancias con enorme precisión se conocen desde el siglo xix. La precisión es de aproximadamente el tamaño de la “longitud de onda” de la luz, es decir, la distancia entre una cresta y la cresta que le sigue. Para la luz visible, esta longitud de onda es de milésimas de milímetro.
La idea, pues, era utilizar un interferómetro para medir los diminutos cambios de distancia que produce el paso de una onda gravitacional. Los futuros observadores de ondas gravitacionales se pusieron a trabajar y para mediados de los 80 tenían ya sendos interferómetros, algunos de varias decenas de metros de largo, listos para la tarea. Sin embargo, unos cálculos sencillos mostraban que para detectar las débiles ondas hacían falta interferómetros de dimensiones mucho mayores, verdaderos gigantes, con longitudes de varios kilómetros. Sobra decir que construir un aparato de varios kilómetros de largo con potentes rayos láser que rebotan en espejos de la más alta calidad y en tubos al vacío para evitar que el aire absorba la luz, no es sólo un proyecto de ingeniería altamente complejo, sino que además resulta carísimo. Y a los cien tíficos no se les conoce por tener salarios que les permitan pagar de sus bolsillos semejantes extravagancias.
El mecanismo mediante el cual los científicos obtienen dinero para construir aparatos de medición caros, como telescopios espaciales, microscopios electrónicos, secuenciadores de genes y observatorios de ondas gravitacionales, consiste en convencer a las agencias del gobierno de darles ese dinero. Es claro que los gobiernos no están dispuestos a dar cientos de millones de dólares a un grupo de científicos si no se les convence de la importancia del experimento en cuestión, así como de su factibilidad. A principios de los años 90, varios grupos de científicos en los Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y Japón lograron convencer a sus respectivos gobiernos de la importancia de detectar ondas gravitacionales para nuestra comprensión del Universo. Así comenzó la construcción de los grandes detectores.
Volvemos ahora al inicio de nuestra historia, a Livingston, Hanford, Hannover, Pisa y Tokio. Los gigantescos interferómetros finalmente se han hecho realidad. El que no está en etapa avanzada de construcción, se encuentra ya en fase de pruebas. En unos meses comenzarán a tomar datos. ¿Qué podemos esperar de estos detectores? Es difícil saberlo. La naturaleza tiene la mala costumbre de sorprender al más avispado. Pero si todo sale como se espera, en pocos años sabremos de otro gran descubrimiento de la física: la primera detección de ondas gravitacionales. Y dará inicio una nueva era en la astronomía.
Miguel Alcubierre es físico, egresado de la Facultad de Ciencias de la unam. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Gales. en Cardiff, Reino Unido y fue investigador del Instituto Max Plank de Física Gravitacional, en Golm, Alemania. Actualmente se desempeña en el Instituto de Ciencias Nucleares de la unam.