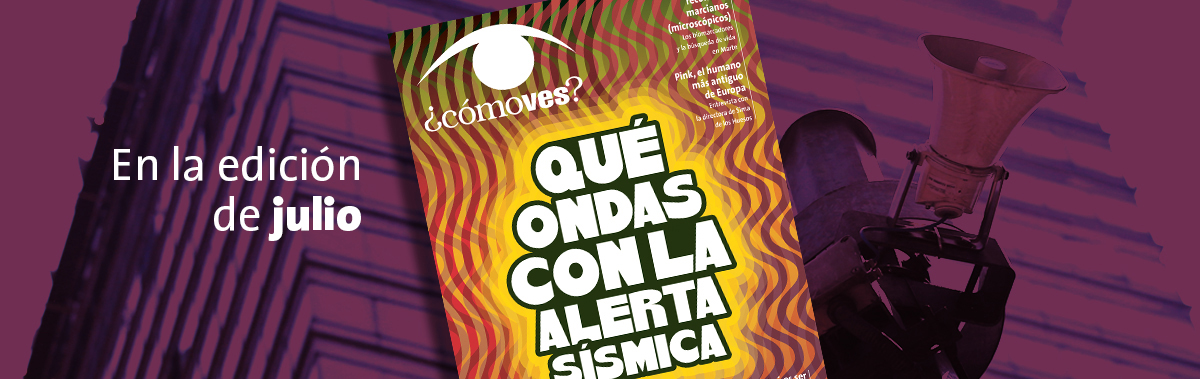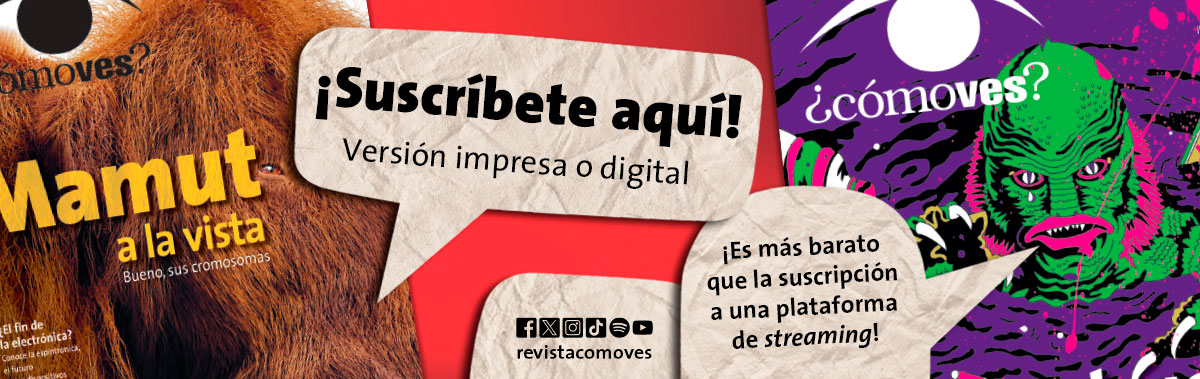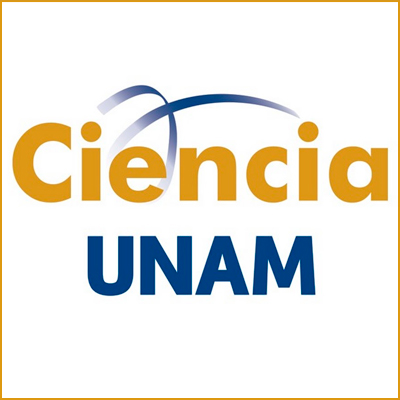“Planeta” es una palabra errante
Sergio de Régules
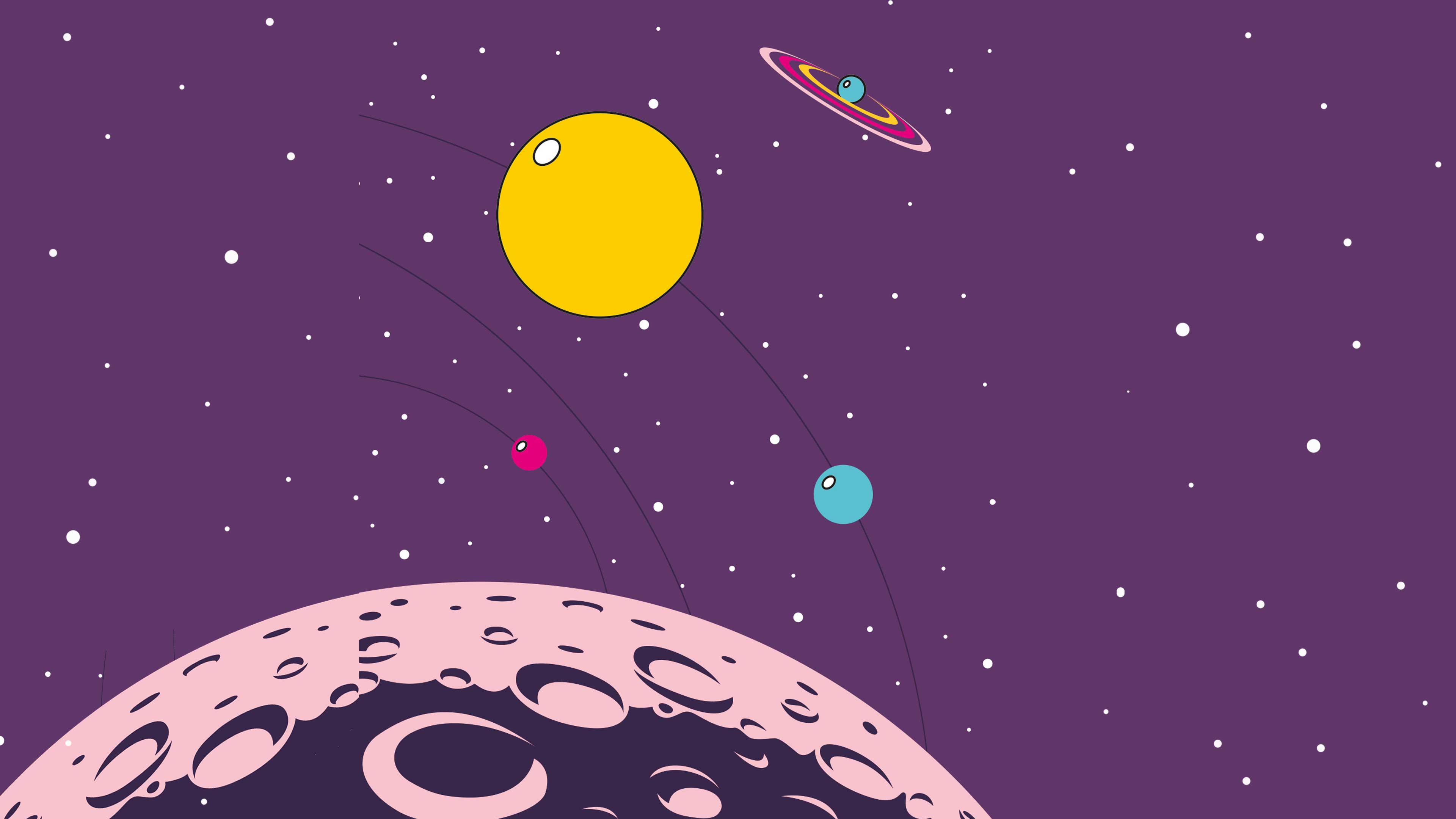
Ilustración: svekloid/Shutterstock
En los cielos de la antigua Grecia los “planetas” eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, pero también el Sol y la Luna porque estos se mueven entre las constelaciones, y por lo tanto eran un astro errante en el sentido griego de entonces.
Los términos que usamos para expresar el conocimiento científico se tienen que ir redefiniendo conforme este avanza. Es lo que le ha ocurrido a la palabra “planeta” desde hace milenios.
Vayan a la Grecia antigua, díganle a un griego que vivimos en un planeta y verán que los manda al manicomio. Y con toda la razón. No es porque el griego sea tonto y no sepa. No es que le estemos revelando un conocimiento demasiado avanzado para su época. Es simplemente que “planeta” quería decir una cosa totalmente distinta hace 2 300 años.
Paseantes
En algún momento en la primaria o secundaria uno aprende que “planeta” quiere decir “errante” en griego… y se queda en las mismas porque la palabreja no le dice nada. Tras varias décadas de saber que “planeta” era “errante”, hace unos años di una clase sobre Johannes Kepler en el campus Juriquilla de la UNAM. Una de las participantes era griega y aproveché para preguntarle qué significa “planeta” en su lengua. Me contestó que el verbo correspondiente en griego moderno significa “pasear”.
Falta saber por qué pensaban los griegos que los planetas paseaban. Si uno mira al cielo inocentemente pero con detenimiento, como hicieron los humanos de muchos lugares en épocas remotas, al cabo de un tiempo distinguirá dos tipos de luces en el cielo: las que giran todas juntas alrededor del mundo formando siempre los mismos dibujos en la bóveda celeste —las constelaciones— y las que, además de girar con todo lo demás, se desplazan sobre ese telón de fondo cambiando de posición relativa entre ellas y respecto a las constelaciones. Haciendo abstracción de la rotación diaria de la bóveda celeste, lo más natural es llamarlas “luces que no se mueven (fijas)” y “luces que sí se mueven (errantes)”, y eso es lo que hicieron los griegos antiguos, aunque en vez de luces las nombraron “astros” o “estrellas”.
Tenemos que batallar un poco con nuestros conocimientos del siglo XXI para entender que para los griegos el Sol también era un planeta. Hay que pensarlo así: si su brillo no opacara las estrellas, veríamos que el Sol también se mueve entre las constelaciones, y por lo tanto es un astro errante en el sentido griego antiguo. Y la Luna igual. Así pues, en los cielos griegos los planetas eran Mercurio, Venus, la Luna, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno (los otros planetas que conocemos hoy solo se ven con telescopio y por lo tanto no los conocían los griegos). Nada que ver con nuestro concepto moderno, según el cual un planeta es un mundo que gira alrededor de un sol (no quiero escribir “estrella” porque esa palabra tampoco quería decir lo mismo que hoy).
¿Y la Tierra qué venía siendo en este galimatías?
La Tierra era la parte habitable del Universo (el cual en aquellos tiempos se llamaba mundo, para mayor confusión de los humanos del siglo XXI): una esfera situada en el centro de todo, en cuya superficie vivía la humanidad y alrededor de la cual giraban las estrellas —las fijas y las errantes—. Si un día viajan en el tiempo a la Grecia antigua, eviten llamarle “planeta” a la Tierra. A los griegos antiguos les sonaría tan absurdo como nos suena a nosotros que el griego nos diga que el Sol es un planeta. Y sin embargo, tanto nosotros como el griego tenemos razón. “Planeta” es una palabra errante que ha ido cambiando de significado a lo largo de los siglos para ajustarse a lo que vamos averiguando acerca del Universo.
 Siguiendo a Copérnico, si la Tierra gira alrededor del Sol (como ahora sabemos lo hacen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno,) entonces es como las estrellas errantes. Por consiguiente, estas son como la Tierra y entonces son mundos posiblemente habitados.
Siguiendo a Copérnico, si la Tierra gira alrededor del Sol (como ahora sabemos lo hacen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno,) entonces es como las estrellas errantes. Por consiguiente, estas son como la Tierra y entonces son mundos posiblemente habitados.
Revolución
Nicolás Copérnico es famoso porque tiene una estatua en Chapultepec y también porque fue el primero que dijo que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y le hicieron caso (fue el primero en decirlo al que le hicieron caso; hubo otros que lo dijeron antes, pero no lo fundamentaron tan bien y los ignoraron). Y lo dijo en un librote en el que construía cuidadosamente el argumento a favor de esta idea. Les ahorro los detalles.
Una vez que le hicieron caso a Copérnico, muchos años después de su muerte, y todo el mundo se convenció de que la Tierra no estaba fija en el centro del cosmos, sino dando vueltas alrededor del Sol, ocurrió un maremágnum conceptual con la palabra “planeta”. Si la Tierra gira alrededor del Sol como ahora sabemos que hacen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, entonces la Tierra es como una estrella errante. Y si la Tierra es como las estrellas errantes, entonces estas son como la Tierra. Por lo tanto, los planetas no son simples lucecitas en el cielo: son otros mundos, otras esferas de tamaño considerable y posiblemente habitadas. Incluso se pensaba que tenían que estar habitadas. El argumento queda muy bien ilustrado por este párrafo que me encanta del artículo “Astronomía” de la primera edición de la Encylopaedia Britannica (1771): “En la superficie de la Luna, por encontrarse más cerca que ningún otro cuerpo celeste, vemos un mayor parecido con la Tierra. Con ayuda de telescopios vemos que la Luna está llena de altas montañas, extensos valles y profundas cavidades. Estas semejanzas no dejan duda de que todos los demás planetas y lunas del sistema están diseñados para albergar criaturas con capacidad de conocer y adorar a su benéfico Creador”. Era un argumento muy común en la época: esos nuevos mundos también eran obra de Dios, y como Dios no hace nada en balde —y como esos mundos claramente no son para nosotros—, deben ser para sus propios habitantes, los cuales (no faltaría más) necesariamente serán inteligentes y adorarán a su creador.
O sea que, además, la revolución copernicana abrió las puertas al concepto de habitantes de otros planetas, pero esa es otra historia.
 Fue William Herschel quien inventó la palabra “asteroide”, que significa “parecido a una estrella”, porque los asteroides eran tan pequeños que al telescopio parecían puntitos de luz, igual que las estrellas lejanas.
Fue William Herschel quien inventó la palabra “asteroide”, que significa “parecido a una estrella”, porque los asteroides eran tan pequeños que al telescopio parecían puntitos de luz, igual que las estrellas lejanas.
El nuevo de la colonia
La palabra “planeta” siguió vagando. En 1610 Galileo Galilei descubrió con su telescopio cuatro estrellitas girando alrededor de Júpiter y las llamó “planetas medíceos” en honor de la familia Medicis, gobernantes de su nativa Toscana. Quién sabe en qué momento, después de Galileo, los objetos que giraban alrededor de objetos más grandes como los planetas medíceos alrededor de Júpiter o la Luna alrededor de la Tierra dejaron de llamarse planetas para llamarse satélites o lunas. A principios del siglo XIX, cuando empezaron a aparecer objetos antes desconocidos entre las órbitas de Marte y Júpiter, también se les llamó planetas durante un tiempo, hasta que fueron tantos que resultaba incomodísimo, y para referirse a ellos el astrónomo William Herschel inventó la palabra “asteroide”, que significa “parecido a una estrella”. Herschel eligió este nombre porque los asteroides eran tan pequeños que al telescopio se veían como puntitos de luz, igual que las estrellas lejanas.
Luego apareció Plutón. Cuando lo encontró el astrónomo Clyde Tombaugh, en 1930, lo más natural era incluirlo entre los planetas. Era un objeto que giraba alrededor del Sol, y además el hallazgo era la culminación de la búsqueda de un hipotético “planeta X”, que empezó tras el descubrimiento de Neptuno 100 años antes. Esta búsqueda pasó por varias etapas, entre ellas una en la que Urbain Leverrier, el descubridor de Neptuno, buscó al planeta X entre el Sol y Mercurio. Leverrier se refería a su hipotético planeta intramercuriano como Vulcano, nombre de un dios romano asociado con el calor tremendo que haría en ese planeta por estar tan cerca del Sol. Tombaugh trabajaba en el Observatorio Lowell, fundado por el millonario Percival Lowell para estudiar los míticos canales de Marte y para encontrar el planeta X. Este acabó por aparecer, pero de canales, nada. Eran una quimera, como bien pudo haberlo sido también el planeta X.
Sumar un miembro a la lista de planetas no era nada del otro jueves. Ya había ocurrido en 1781 con el descubrimiento de Urano, en 1801 con el descubrimiento de Ceres (el primer asteroide, originalmente considerado como un planeta que “faltaba” entre Marte y Júpiter) y en 1846 con el descubrimiento de Neptuno. Tras el hallazgo de Tombaugh se organizó un concurso para ponerle nombre al nuevo hermanito y lo ganó una niña inglesa de 11 años llamada Venetia Burney, que propuso el nombre del dios romano del inframundo, Plutón (Hades, en griego). Digamos, el Mictlantecuhtli de por allá. Qué encantadora chica.
Sospechoso
Plutón siempre fue el raro de la familia. Es rocoso y más pequeño que la Luna, pese a encontrarse en la región que nos habíamos acostumbrado a considerar como el dominio de los planetas gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Su órbita está muy inclinada respecto al plano de los planetas respetables, y además tiene la osadía de cruzar la órbita de Neptuno, razón por la cual Plutón empezó a ser el planeta más lejano apenas en 1999, pese a lo que nos enseñaban en la escuela.
Por si fuera poco, la teoría de la formación del Sistema Solar de los años 50 explicaba que más allá de Neptuno debería de haber una franja muy ancha llena de objetos rocosos de tamaños muy variados, incluso más grandes que Plutón. Esta franja se llama cinturón de Kuiper. Desde entonces los astrónomos miraban a Plutón con suspicacia. ¿Sería Plutón un objeto del cinturón de Kuiper, y por lo tanto, uno de muchos objetos similares? ¿Había que incluir a estos entre los planetas?
 Desde los años 50 se sospechaba que más allá de Neptuno debía existir una ancha franja de objetos rocosos de diversos tamaños, incluso más grandes que Plutón: el cinturón de Kuiper. En los años 90, con mejores telescopios, se empezaron a encontrar dichos planetoides.
Desde los años 50 se sospechaba que más allá de Neptuno debía existir una ancha franja de objetos rocosos de diversos tamaños, incluso más grandes que Plutón: el cinturón de Kuiper. En los años 90, con mejores telescopios, se empezaron a encontrar dichos planetoides.
Los hermanos de Plutón
A partir de los años 90, con mejores instrumentos de observación, los astrónomos empezaron a encontrar planetoides más allá de Neptuno con todas las características que se esperaban desde hacía 40 años de los objetos del cinturón de Kuiper. Un día salía una noticia: “La NASA descubre el décimo planeta del Sistema Solar”. Poco tiempo después, otra noticia: “La NASA descubre el décimo planeta del Sistema Solar”. Y así, cada cierto tiempo, se descubría el décimo planeta del Sistema Solar. ¿Cuántos décimos planetas podía tener el Sistema Solar?
En realidad eran objetos del cinturón de Kuiper, y todos se parecían a Plutón. Tanto se parecían, que los astrónomos ahora sí miraban al noveno planeta con franca desconfianza. Añádase que en esa misma época aparecieron también planetas girando alrededor de otras estrellas, objetos de tamaños entre estrella y planeta llamados enanas marrones, e incluso mundos de dimensiones planetarias vagando por el espacio interestelar sin vínculo gravitacional con ninguna estrella. Nadie estaba pensando aún en retirarle a Plutón la membresía del club planetario, pero los murmullos del mundo astronómico llegaron hasta los noticieros y se malinterpretaron, como ocurre frecuentemente con las noticias científicas. En febrero de 1999 la Unión Astronómica Internacional (UAI) —el órgano internacional responsable de la nomenclatura en astronomía— se sintió obligada a publicar un desmentido: no, nadie estaba expulsando a Plutón. Y añadía: “La UIA lamenta que estas imprecisiones hayan causado inquietud pública”. Quizá tendrían que haber añadido un “por ahora” al desmentido, porque la comunidad astronómica sí estaba empezando a considerar la necesidad de esclarecer el estatus de los objetos “transneptunianos” (de más allá de Neptuno), y con este, el de Plutón.
Los asteroides habían dejado de llamarse planetas no solo porque fueran muchos y hubiera sido incomodísimo (hoy en día serían más de 135 000 planetas que aprenderse en la primaria), sino porque claramente formaban una familia de objetos con el mismo origen y evolución: una clase que estaba allá afuera en la naturaleza, y no una simple distinción humana arbitraria sin significado físico. Los objetos del cinturón de Kuiper también forman una clase señalada por su origen (son desechos de la formación del Sistema Solar, desterrados por la gravedad de Júpiter a la oscura periferia, donde vagan rodeados de sus congéneres). Tal vez eso se podría tomar en cuenta para excluirlos de la lista de los planetas.
 En 2006 la UIA adoptó una nueva definición que exige que el aspirante a planeta sea el objeto cuya gravedad domina en su región del Sistema Solar, con lo cual Plutón quedaba excluido.
En 2006 la UIA adoptó una nueva definición que exige que el aspirante a planeta sea el objeto cuya gravedad domina en su región del Sistema Solar, con lo cual Plutón quedaba excluido.
Plutón expulsado
Las cosas se pusieron intensas en 2005 con el descubrimiento de uno de esos “décimos planetas” del Sistema Solar: el objeto que hoy se conoce como Eris, cuya masa es mayor que la de Plutón. En 2006, orillada por los acontecimientos, la UAI formó un comité para explorar posibles definiciones de la palabra “planeta”. Desde la revolución copernicana se había entendido que “planeta” es un objeto que gira alrededor del Sol en una órbita estable y poco alargada (esto para excluir a los cometas, que giran alrededor del Sol en órbitas muy alargadas). Con la aparición —y posterior exclusión— de los asteroides, se añadió a esta definición tácita la idea de que el objeto fuera de cierto tamaño, pero nunca se especificó cuál. Ahora se hacía urgente proponer una definición oficial, lo que nunca había ocurrido, por extraño que parezca.
Había quien sugería que simplemente se decidiera un tamaño a partir del cual se tenía derecho a ser planeta (por ejemplo, de Plutón para arriba), pero resultaba un criterio muy artificial. En el Sistema Solar hay objetos de todos los tamaños girando alrededor del Sol, desde granos de polvo hasta planetas gigantes, sin solución de continuidad; ¿con qué criterio físico significativo se establecería el tamaño mínimo de la planetitud? Otras personas proponían que se considerara planeta a cualquier objeto con masa suficiente para adquirir forma esférica por su propia gravedad (en cuyo caso habría que incluir al asteroide Ceres), pero esto también era arbitrario: no hay una frontera bien definida entre objetos esféricos y objetos que no lo son. ¿Qué grado de desviación de la esfericidad se consideraría aceptable? Añádase, además, la dificultad de determinar la forma exacta de objetos muy pequeños y muy lejanos.
En agosto de 2006, tras muchas discusiones, la UIA adoptó una definición que exige —además del criterio de esfericidad— que el aspirante a planeta haya barrido (o dispersado) la mayor parte del material a lo largo de su órbita, criterio propuesto por Alan Stern y Harold Levison. En esencia, esto exige que el candidato sea el objeto cuya gravedad domina en su región del Sistema Solar, cosa que no se puede decir de Eris.
Ni de Plutón. Ni modo. No se podía adoptar una definición arbitraria como la del tamaño o la de la forma esférica solo para poder incluir a Plutón en el club planetario. Los científicos necesitan definiciones que en la medida de lo posible estén basadas en distinciones naturales cuantificables, y no había ninguna definición con estas características que pudiera incluir al antiguo noveno planeta al tiempo que excluía a los otros objetos del cinturón de Kuiper. Con la nueva definición —que, por cierto, vale únicamente para el Sistema Solar— la UAI solo estaba haciendo lo que se había hecho tantas veces a lo largo de la historia: ajustar el significado del término “planeta” al conocimiento científico del momento. No hay nada más cambiante que el conocimiento científico. Quizá en el futuro se hará necesario reconsiderar otra vez, y la palabra “planeta” vuelva a vagar.
- Planesas, Pere, La idea de planeta a lo largo de la historia, Unión Astronómica Internacional: http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/Anuario/laideadeplaneta.pdf
- Marín, Daniel, “La historia del Sistema Solar o de cómo Saturno salvó a la Tierra”, Eureka: https://danielmarin.naukas.com/2011/07/04/la-historia-del-sistema-solar-o-de-como-saturno-salvo-a-la-tierra/
- Basri, Gibor, Una buena definición de la palabra “planeta”: ¿misión imposible?, Universidad de Berkeley: https://astrosociety.org/file_download/inline/a9bb3988-cbca-471d-9cdc-9871ccbcd794
Sergio de Régules es divulgador de la ciencia y coordinador científico de ¿Cómo ves? En 2019 ganó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgado por la SOMEDICYT y en 2021 el Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia y la Tecnología, otorgado por la RedPOP.