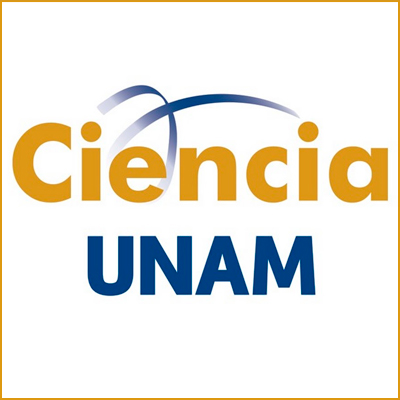¿Adictos a estudiar?
Mariana Mastache-Maldonado

Ilustración: Maldito Perro
De drogas inteligentes y problemas cerebrales
Si hay una regla de oro para muchos estudiantes es aprender lo mejor posible. Pero no siempre es fácil. A veces, durante una clase larga, nos cuesta mantener la concentración. O llega el momento del examen y de pronto nuestra mente se queda en blanco. Después, al hojear los apuntes, nos invade la frustración: la respuesta estaba ahí, en la punta de la lengua… o del lápiz. ¿Qué ocurrió?
Estudiar no es un proceso lineal. De hecho, es bastante complejo para los distintos circuitos de nuestro cerebro, pues, como muchas otras actividades, el estudio está vinculado con un fenómeno llamado cognición, que es el conjunto de procesos que nos permiten transformar, almacenar, recuperar y usar la información que recibimos a través de los sentidos. Así que, más que una línea recta, el estudio es más bien un collage que combina muchos fragmentos: memoria, atención, concentración, motivación y aprendizaje. Y todo esto ocurre en nuestro sistema nervioso.
Estudiar requiere varios “recortes” de ese collage: muchas regiones del cerebro, neurotransmisores y otras señales químicas y funciones como la percepción, la atención y la vigilia (o sea, estar despiertxs). Si pudiéramos ver nuestro cerebro en acción notaríamos que todo el tiempo hay muchas zonas activas que se coordinan para permitirnos operaciones tan enrevesadas como procesar información y tomar decisiones.
Pero volvamos a la prueba de fuego: los exámenes. Imaginemos que tienes uno y que decides desvelarte para estudiar, tal vez toda la noche. Suena productivo —y a la cultura pop le encanta mostrarnos cómo sus “genios” duermen poco o nada— pero no lo es. De hecho, dormir poco (o no dormir) interfiere con la formación de recuerdos: en otras palabras, si no duermes bien tu cerebro no consolidará lo que estudiaste y no recordarás bien lo que aprendiste en clase. Desde una perspectiva cerebral te aseguro que no vale la pena desvelarse.
¿Adictos a estudiar?
Parece que todo cuenta para mejorar nuestro rendimiento cognitivo, y por eso desde el siglo pasado la medicina ha buscado formas de darle un empujón a nuestro cerebro. Así es como surgieron los nootrópicos (o potenciadores cognitivos): complementos para optimizar habilidades como la atención, la memoria o el aprendizaje.
Igual leíste “nootrópicos” y pensaste en productos de laboratorio. Y estás en lo cierto, aunque es sólo parte del panorama. En efecto, existen nootrópicos sintéticos que debe recetar un doctor, como el Adderall, que se usa para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (tdah) y la narcolepsia y cuya eficacia está comprobada en cierto tipo de casos, pero también hay compuestos naturales (aunque todavía nos falta estudiarlos en humanos con más detenimiento). Uno de los más comunes es la L-teanina, que está en los tés verde y negro y que parece aumentar las ondas cerebrales alfa, asociadas con la relajación y la atención selectiva (aunque este resultado es bastante discutido). También está el popular Gingko biloba; algunas evidencias apuntan a que mejora cierto tipo de memoria, la memoria de trabajo, que es la que nos permite retener los datos que necesitamos mientras realizamos una tarea, o las moras azules (Vaccinium spp).
Pero aunque tomar té verde y extractos de Ginko biloba (con moderación) es inofensivo no ocurre lo mismo con otros estimulantes. Por ejemplo, consumir medicamentos para mejorar la concentración (como el Adderall) sin indicaciones médicas puede tener efectos adversos. Aunque los estimulantes aumentan el ritmo cardiaco, la sensación de energía y el estado de alerta en todas las personas, con y sin tdah, en quienes tienen esta condición el medicamento ayuda a compensar un desequilibrio en el cerebro. En los demás, obliga al cuerpo a reaccionar de forma artificial, lo cual puede producir efectos secundarios como taquicardias (aunque, obvio, hay muchos más).
Sin embargo, mucha gente consume estas sustancias, sobre todo en entornos académicos muy demandantes. Se las conoce como “smart drugs” o “píldoras inteligentes”, sin saber que no es tan buena idea después de todo.
Para entender por qué puede ser un problema que muchos estudiantes se hagan mejores amigos de las píldoras inteligentes durante toda la carrera hay que comprender cómo funcionan en nuestro cerebro y qué sistemas del cuerpo pueden afectar.
Aunque las metanfetaminas se comercializaron como una medicina para aliviar síntomas de la “depresión neurasténica”, los estudiantes, los empresarios y hasta las amas de casa comenzaron a consumirlas para sentir la euforia y el aumento de energía que provocan (como la adrenalina, la molécula natural con la que están emparentadas). Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Alemania les administró enormes cantidades de metanfetaminas a sus soldados; los gobiernos aliados no dudaron en hacer sus propias pruebas para mejorar su desempeño en el campo de batalla.
Una familia muy excitable
El Adderall, una fórmula compuesta por varias sustancias de la familia de las metanfetaminas —sí, como las de Breaking Bad—, actúa sobre el sistema nervioso central y sus efectos comienzan a notarse a menos de una hora de consumirse. No es nueva (¡existe desde finales del siglo xix!), pero en 1920 un químico estadounidense llamado Gordon Alles fabricó un sulfato de anfetamina que se comercializó con el nombre de Benzedrina (Alles probó los efectos en sí mismo, cosa que era muy común por entonces).
Cuando el Adderall entra al organismo incrementa la actividad de neurotransmisores clave como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Por eso es eficaz en personas con tdah, que tienen alteraciones en la liberación de dopamina: cuando el medicamento aumenta su disponibilidad en el cerebro mejora la concentración (¡Bad Bunny tenía razón en su canción “mia”!) También disminuye la distracción.
Además, al elevar los niveles de norepinefrina el Adderall activa el sistema nervioso simpático —protagonista cuando estamos en peligro o bajo estrés—. Esto se traduce en un aumento del ritmo cardiaco, mayor oxigenación y agudeza visual y ralentización de funciones como la digestión. Resumiendo: el cuerpo entra en alerta máxima y por eso aumenta la atención. Pero en personas sin tdah automedicadas la historia es muy distinta. Aunque algunos estudios han mostrado que el Adderall mejora el rendimiento en tareas repetitivas o monótonas aún no hay evidencia sólida de que mejore el desempeño en pruebas cognitivas complejas, como las que enfrentamos en un examen. ¿Recuerdas ese cerebro con mucha actividad? ¡Se activan varios sitios a la vez!
Otro efecto del Adderall es que nos mantiene despiertos y, como vimos, la privación del sueño afecta directamente la consolidación de la memoria, lo que termina por sabotear nuestro aprendizaje y recuerdos a largo plazo. Irónicamente, esa es justo la razón de que las píldoras inteligentes sean atractivas para muchos: nos permiten estudiar durante horas y hacen que el trabajo intelectual nos resulte más “gratificante” y no se sienta pesado. Además, evita la sensación de burnout.
 Ilustración: Maldito Perro
Ilustración: Maldito Perro
Adicción a la atención
Pero, ¡sorpresa! (no es cierto, no es sorpresa): existen riesgos por el uso prolongado y sin supervisión médica. Las píldoras inteligentes son drogas con fuertes efectos secundarios, y con el tiempo su abuso puede llevar a una dependencia psicológica y física, como aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial alta, alteraciones graves del sueño, pérdida de apetito y ansiedad si se va a realizar una tarea sin consumirlas. Lo más importante: pueden ser adictivas.
Las propiedades adictivas del Adderall y otras píldoras inteligentes son consecuencia de sus efectos sobre los circuitos cerebrales implicados en la motivación y la recompensa. Usarlas durante mucho tiempo puede provocar cambios en la actividad genética del cerebro, parecidos a los que producen otros estimulantes como la cocaína. La adicción puede manifestarse con cambios de humor como la hiperexcitabilidad —o sea, nos volvemos más sensibles a los estímulos, lo que nos vuelve personas más inquietas e impulsivas—. También puede desarrollarse tolerancia, es decir que se necesitan dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto. Encima, la interrupción abrupta puede causar síntomas de abstinencia graves, como paranoia y hasta psicosis, un estado mental en el que se pierde contacto con la realidad. El riesgo de daño grave, e incluso de muerte, aumenta si se usan dosis altas, si las píldoras se mezclan con otras sustancias o si existen otros problemas de salud.
Nuestro cerebro se acostumbra a recibir el estímulo externo de la píldora para producir dopamina y serotonina, por lo que deja de fabricarlas. Algunas personas que han usado este medicamento durante años reportan que les cuesta trabajo experimentar placer sin recurrir a sustancias químicas (¡así sea mucho tiempo después de haber dejado las píldoras!). ¿Y todo esto para pasar la materia más “coco” de tu semestre?
 Ilustración: Maldito Perro
Ilustración: Maldito Perro
Duerme, relájate, muévete
Empezar un nuevo nivel académico puede sentirse como entrar a un territorio desconocido. Es retador; a veces abruma. Pero estudiar —ya sea la prepa, la carrera o un posgrado, o lo que sea— no debería sentirse como una carga que pone en riesgo tu salud. Aprender, en esencia, es un acto de crecimiento, no de desgaste.
Las cosas básicas suenan simples y trilladas, pero son ciertas: duerme bien y muévete. Dormir mal y mantenerse físicamente inactivo son dos de los principales factores que afectan nuestra salud mental y cognitiva, y los dejamos de lado con demasiada frecuencia. Se ha visto que las personas que están muy activas corren menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo o incluso demencia. La ciencia lo confirma: moverse es una forma de cuidar nuestro cerebro. Y no se trata de hacer rutinas complicadísimas: basta con que incorpores movimiento en tu día a día. Caminar, bailar, subir escaleras, hacer estiramientos. Todo cuenta. El ejercicio es una forma más estructurada de actividad física, pero no es la única, y los beneficios van desde mejorar la memoria hasta fortalecer la atención y la capacidad de tomar decisiones.
Algunas ideas para estudiar… orgánicamente
- Dedica tiempo exclusivo para estudiar, sin distracciones
• Cierra notificaciones y redes y mantente presente.
• Divide tus sesiones de estudio. - Pon a prueba tu conocimiento y autoestima
• Evita releer pasivamente. Mejor activa tu memoria y haz preguntas, explica conceptos, diseña mapas mentales.
• Pregúntate qué puedes recordar justo después de estudiar. Si la respuesta es “no mucho”, es hora de repasar.
• Recuerda activamente: usa tarjetas didácticas, haz exámenes de prueba, enséñale el contenido a alguien más para reforzar las conexiones neuronales.
- Aplica técnicas de estudio comprobadas
• Repetición espaciada: Repasa a intervalos crecientes (por ejemplo: un día, tres días, siete días). Esto mejora la consolidación de la memoria a largo plazo.
• Intercalado: Cambia los temas que estudias en una misma sesión. Esto mejora la comprensión al obligar a tu cerebro a comparar y distinguir.
• Técnica Feynman: Explica el tema con tus propias palabras, como si enseñaras a un niño pequeño. Detecta tus vacíos de conocimiento y repásalos.
• Técnica Pomodoro: 25 minutos de enfoque, 5 minutos de descanso. Tras cuatro repeticiones toma un descanso largo. Así mantienes la mente fresca.
• Toma notas a mano: Activa áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje profundo.
- Haz pausas inteligentes y entrena tu hipocampo
• Las pausas breves (5-30 segundos) después de leer una idea importante ayudan a que el hipocampo la procese. No subestimes el poder de las micropausas.
• Haz pausas más largas después de cada sesión intensa.
El descanso también es parte del aprendizaje.
Otro punto importante es el aprendizaje más allá del aula. Cuando retamos a nuestra mente a salir de la rutina —al aprender algo nuevo, al involucrarnos en actividades creativas, al convivir con otras personas— fortalecemos nuestros circuitos cerebrales. Es como ejercitar un músculo: cuanto más lo usas más fuerte se vuelve.
También podemos cuidar nuestra mente desde el plato: una alimentación rica en nutrientes puede ser una gran aliada. Los alimentos con omega-3, como el pescado graso o las nueces, los antioxidantes de las bayas o el chocolate oscuro y los nutrientes en los huevos o las verduras de hoja verde ayudan a mantener nuestras neuronas en buen estado.
Y, por supuesto, está el control del estrés, ese colado a la fiesta que a menudo se instala cuando más necesitamos claridad mental. Gestionarlo es una necesidad. Técnicas como la meditación, la respiración profunda o el yoga pueden ser anclas en el caos, porque ayudan a enfocarnos, a respirar mejor —literal y figuradamente— y a tomar distancia de la presión constante.
Por último, dimensionar correctamente las cosas será la mejor ofensiva. Si creemos que nuestro valor personal se mide en función de nuestro rendimiento, de cuántas materias aprobamos o a cuántos compañeros superamos corremos el riesgo de volvernos adictos a la productividad, esa euforia de tachar pendientes y sentirnos siempre “útiles”. No somos máquinas.
Y aquí entra la responsabilidad de nuestras escuelas e instituciones. Aprender debería ser una experiencia enriquecedora, no una competencia sin fin. Necesitamos espacios seguros y humanos, donde podamos desarrollarnos sin que la salud física o mental se ponga en juego. Se vale pedir esos espacios en tu lugar de estudio y también pedir ayuda cuando te sientas a tope. En esta revista hay un directorio de recursos útiles.
Cuidarnos no debería ser una excepción, sino la base. Al final, una mente descansada, nutrida y en calma no sólo aprende mejor: también vive feliz.
 Ilustración: Maldito Perro
Ilustración: Maldito Perro
- Christina Caron, “Lo que hay que saber sobre el Adderall, Ritalin y otros estimulantes”, The New York Times, 31 de marzo de 2025, en: https://www.nytimes.com/es/2025/03/31/espanol/estilos-de-vida/adderall-ritalin-estimulantes-tdah.html.
- Take your pills [documental], Alison Klayman (dir.), 2018, en Netflix (con suscripción).

Mariana Mastache-Maldonado es bióloga y periodista científica. Investiga sobre neurociencias, ambiente, biomedicina y epigenética. Es ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Salud 2024 y primer lugar en ensayo del concurso Leamos la Ciencia para Todos, del fce. Es una entusiasta de las ciudades sostenibles, el arte y la literatura.

José Fabián Estrada es mi nombre, pero me dicen Maldito Perro. Nací y crecí en Jardines de Morelos, Ecatepec. Lo que más me gusta dibujar es lo que veo cuando camino. Hablo con los perros de la calle. En 2014 fui ganador de Hidroarte Graffiti. Soy autor ilustrador del libro Ecatepec (Ediciones Hungría, 2017) y del boleto del metro conmemorativo Si ya no cabe, no sea necio (2018).