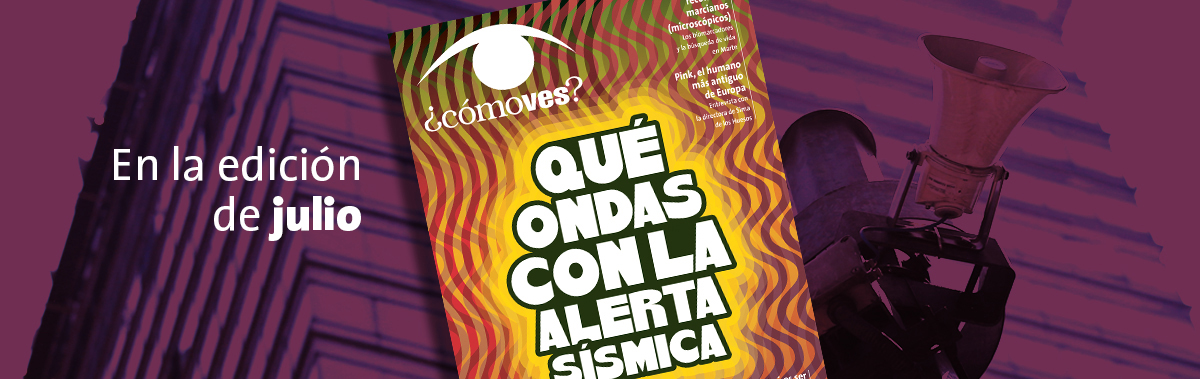El cerebro y la música
Francisco Delahay y Sergio de Régules

Tres músicos, Pablo Picasso,1921.
Sabemos que todas las sociedades humanas tienen música y que las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. Pero desde el punto de vista evolutivo, el origen de la música es un misterio.
Los instrumentos musicales más antiguos que se conocen se encontraron en las cuevas de Isturitz, en Francia, y de Geissenklösterle, en Alemania. Se trata de unas flautas hechas de hueso de ave que datan de hace unos 32 000 años. ¿Para qué usaban la música los habitantes de esas cuevas?
No hay manera de saberlo porque la música no deja rastros duraderos una vez que se acaba. Pese a todo, podríamos imaginarnos algo así: un grupo de humanos primitivos lleva a cabo sus actividades cotidianas. En las proximidades de la cueva las mujeres recogen frutos, algunas con criaturas en brazos. Los niños juegan cerca de ellas. Los hombres vigilan, arma en mano, antes de irse a cazar. Un bebé llora. Su madre le canta para tranquilizarlo. Se oyen otros sonidos: el viento pasando entre las hojas de los árboles, pájaros, el rugir de algún felino. Detrás de un árbol un hombre toca la flauta para una mujer. Cae la noche. A la luz de la fogata suena el golpeteo rítmico de un instrumento de percusión hecho de corteza de árbol. Un anciano repite monótonamente un cántico que embelesa al grupo. Todos bailan mientras tocan las flautas de hueso. El placer de la actividad coordinada genera un ambiente de camaradería que deja a los participantes extasiados.
 Flautas de hueso (7000-5700 a. C.), excavadas en Jiahu, China. Foto: Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Henan, China.
Flautas de hueso (7000-5700 a. C.), excavadas en Jiahu, China. Foto: Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Henan, China.
 Violín y partitura, Pablo Picasso, 1912.
Violín y partitura, Pablo Picasso, 1912.
Un misterio
Hay quien expresa su identidad por medio de su atuendo y usa la ropa como si fuera una tarjeta de presentación. Otras personas se definen por lo que leen: se puede obtener mucha información acerca de ellas examinando el contenido de sus libreros. Pero no todo el mundo les da importancia a la moda o a la lectura, ni confía su imagen personal a su vestuario o a su biblioteca. Una expresión de identidad más común es la música que escuchamos. Si te pareces a nosotros —y estamos casi seguros de que en esto sí—, entre tus pertenencias más personales se encuentra tu colección de música.
La música nos gusta por diversas razones, pero sobre todo porque inspira emociones, desde la oleada de placer abstracto que nos pone la carne de gallina sin saber por qué, hasta la nostalgia del recuerdo que nos evoca. Tanto significado emocional le damos a la música que es fácil ponerse sentimental y no apreciar el enigma que entraña. Charles Darwin lo expresó por primera vez en 1871, en su tratado sobre el origen de los humanos: "Puesto que ni la capacidad de disfrutar ni la de producir notas musicales tienen la menor utilidad para el hombre en sus hábitos cotidianos, hay que clasificarlas entre las facultades más misteriosas de las que está dotado". No es que Darwin desdeñara la música ni las distintas funciones que cumple (ambientación para rituales, bálsamo del alma, herramienta para el cortejo). El padre de la evolución se refi ere más bien a que no es de ninguna manera evidente que las facultades musicales nos confieran a los humanos ventajas en el juego de la supervivencia: no nos sirven para defendernos de las fieras, ni para cazar a nuestras presas; no calientan nuestro hogar, no nos ayudan a obtener agua ni cuidan nuestros cultivos. Desde el punto de vista evolutivo el origen de la música es un misterio.
Para qué sirve la música
La mayoría de los investigadores que buscan el origen de las habilidades musicales se basan en dos hechos observados y una suposición. Los hechos observados son que todas las sociedades humanas conocidas hasta hoy tienen música y que las habili- dades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. Un bebé de dos meses ya discrimina entre sonidos considerados agradables y sonidos que para la mayoría son desagradables, además de ser capaz de recordar melodías escuchadas varios días antes. De aquí se puede concluir que la música es innata: nacemos dotados para apreciarla sin que nadie nos enseñe. La suposición que men- cionamos es que las habilidades innatas son adaptaciones en el sentido evolucionista del término —capacidades que dan a los organismos que las poseen mayores probabilidades de procrear y que, por lo tanto, van cundiendo en la población al paso de las generaciones hasta que sólo quedan individuos con esas capacidades. Dicho de otro modo, si la evolución nos ha dotado de cerebros musicales, debe ser porque la música confirió a nuestros antepasados alguna ventaja en el entorno en que vivían.
Así pues, indagar acerca del origen de las facultades musicales equivale a buscar qué ventajas da la música a un grupo de homínidos en las llanuras primitivas. Hay quien alega que la música servía para mantener unido al grupo, lo cual tiene ventajas más o menos evidentes para unos organismos que tienen que defenderse de fi eras más fuertes y veloces que ellos, y que han de dar les cacería para obtener alimento. Darwin, por su parte, pensaba que la música en los humanos surgió como herramienta para el cortejo, igual que la cola del pavorreal y el canto de muchas aves (opinión hoy minoritaria: si la música fuera de origen sexual, ¿por qué cumple tantas otras funciones y aparece en actividades tan diversas?).
 Violín y partitura, Pablo Picasso, 1912.
Violín y partitura, Pablo Picasso, 1912.
¿Pastel de queso para los oídos?
El psicólogo experimental Steven Pinker, del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, tiene una opinión iconoclasta: que la música no es una adaptación, sino una especie de efecto secundario de otras habilidades y necesidades del organismo humano. Pinker compara la música con el pastel de queso (sin ningún afán peyorativo, hay que añadir). Este manjar contiene grasas y azúcares en grandes cantidades y tiene una textura cremosa que hace agua la boca. El pastel de queso es una tecnología que hemos inventado para estimularnos artificialmente los circuitos cerebrales del placer. Estos circuitos han evolucionado para indicarnos que hemos efectuado una acción que mejora nuestras probabilidades de vivir; por ejemplo, obtener alimentos llenos de energía para sobrellevar las épocas de vacas flacas (o, tomando en cuenta el modo de vida de nuestros antepasados, de mamuts flacos). El pastel de queso con centra estímulos placenteros que en cierta manera engañan al cerebro, haciéndole creer que hemos llevado a cabo una acción que promueve nuestra supervivencia. La música, según Pinker, es igual. Sus sonidos repetitivos, ordenados y predecibles, nos hacen cosquillas en los centros del placer que sirven para indicarnos que hemos encontrado un ambiente ordenado y predecible, un ambiente seguro.
Para sustentar su tesis del “pastel de queso auditivo” Pinker señala que la música puede ser innata sin ser adaptativa, como otras tecnologías del placer; por ejemplo, la gastronomía: el organismo sólo exige nutrientes, sin requerir que éstos vengan cocidos, sazonados y servidos con una ramita de cilantro. Además, dice Pinker, la hipótesis de la cohesión social y las otras de ese tenor —que la música tranquiliza, o que fortalece el vínculo entre la madre y la cría— en el fondo no dicen nada acerca del origen de la música. En efecto, habría que explicar entonces por qué la música favorece la cohesión social, tranquiliza o fortalece el vínculo con la madre.
Percepción del sonido
Describir el sonido en términos de sus características físicas medibles es una cosa; entender los detalles de nuestra sensación auditiva, que tiene bastante de subjetivo, es otra muy distinta. La percepción, en general, es una colaboración entre el órgano que capta el estímulo y el cerebro, que lo interpreta.
El sonido está lleno de información útil acerca del entorno y acerca del prójimo. Para extraerla e interpretarla el cerebro no actúa como una simple grabadora, que recibe una señal y la registra tal cual, sino que distribuye el estímulo sonoro a diversas regiones del encéfalo, donde se llevan a caso los procesos de reconocimiento e interpretación.
El oído es un analizador de ondas sonoras. Cuando se produce un sonido, entra por el canal auditivo, que tiende a amplificar las frecuencias altas (los sonidos agudos). El tímpano vibra y estas vibraciones se comunican a la cóclea, órgano en forma de tubo enrollado donde se alojan las células ciliares. Estas células son como varillas muy delgadas de distintos tamaños. Las más cortas resuenan con las componentes agudas del sonido, las más largas responden a las notas graves, de frecuencias más bajas.
La cóclea, con ayuda de las células ciliares y la membrana basilar, separa el sonido en señales distintas para cada intervalo de frecuencias. Estas señales se transmiten a un haz de fibras nerviosas conocido como nervio auditivo, que las lleva al cerebro como si viajaran por cables separados.
La primera parada en el cerebro es el tálamo, estructura situada en el centro del órgano y que retransmite la señal a la corteza auditiva primaria. Ésta identifica la frecuencia y la intensidad (la nota y el volumen, digamos) del tono que se escucha. Las cortezas auditivas —primaria, secundaria y terciaria— se localizan a ambos lados del cerebro, en una región llamada surco lateral, o cisura de Silvio.
Pero identificar la nota y el volumen de los sonidos que van llegando no basta para reconocerlos como música. Para eso está la corteza secundaria, que analiza información acerca de la armonía (la relación de las notas que suenan al mismo tiempo), la melodía (la relación de las notas en su sucesión temporal) y el ritmo (el patrón de notas acentuadas y notas débiles). Ahora sólo falta integrar toda esa información. De eso se encarga la corteza terciaria, y de allí la señal pasa a otros de partamentos cerebrales, como veremos.
Notas y neuronas
Los investigadores de la neurofisiología de la música han empezado a entender estos procesos en los últimos años. Para explorar los vericuetos que sigue la música por el cerebro algunos investigadores llevan a cabo estudios de personas con lesiones cerebrales que afectan alguna de sus capacidades musicales. Localizando la lesión en el cerebro se pueden hacer deducciones acerca de la función que cumple la zona afectada en el reconocimiento de la música. Otros investigadores emplean técnicas para visualizar la actividad cerebral en tiempo real, como la tomografía de emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Estas técnicas permiten observar al cerebro en acción al procesar música.
Así se han dado cuenta de que la música no sólo activa la corteza auditiva, sino también otras regiones del cerebro especializadas en tareas muy diversas: las que controlan los músculos (particularmente en las personas que tocan algún instrumento), los centros del placer que se activan durante la alimentación y el sexo, las regiones asociadas con las emociones y las áreas encargadas de interpretar el lenguaje.
Según Robert Zatorre, neurocientífico del Instituto Neurológico de Montreal, las actividades musicales —escuchar, tocar, componer— ponen a funcionar casi todas nuestras capacidades cognitivas. Muchos neurocientíficos se interesan en la neurofisiología de la música porque ésta puede revelar muchas cosas acerca del funcionamiento general del cerebro.
 Hombre con una guitarra, Pablo Picasso,1913.
Hombre con una guitarra, Pablo Picasso,1913.
La música y el lenguaje
El estudio de la percepción del lenguaje ha influenciado y precedido en muchos aspectos al estudio de la percepción musical, seguramente por ser ambos, música y lenguaje, información transmitida por medio de sonidos.
Pero hoy sabemos que el cerebro no procesa igual la música y el lenguaje. Isabelle Peretz, guitarrista y psicóloga de la Universidad de Montreal, y su equipo han realizado estudios del trastorno conocido como amusia, la imposibilidad de reconocer sonidos musicales. Los participantes son incapaces de aprenderse melodías sencillas y de detectar errores en una melodía conocida. Sin embargo, conservan sus habilidades lingüísticas intactas. Por ejemplo, distinguen perfectamente entre la entonación de una afirmación y la de una pregunta. Peretz opina que la amusia se debe a algún trastorno de la corteza auditiva primaria, donde se reconocen las notas y su sonoridad, el primer paso que lleva a cabo el cerebro al analizar la música.
Por si eso no bastara para distinguir la música del lenguaje, los investigadores han descubierto que éste se procesa preferentemente en la corteza auditiva del hemisferio izquierdo del cerebro, más dado al análisis, mientras la música se procesa más bien (aunque no exclusivamente) en la corteza auditiva derecha. En los músicos la corteza izquierda interviene más que en las personas que no lo son, sin duda porque los músicos escuchan la música de manera más analítica.
Con todo, las analogías entre música y lenguaje siguen guiando investigaciones. En los años 50 el lingüista Noam Chomsky alegó que el cerebro humano ya viene equipado con una especie de programa de gramática, pero no para un lenguaje específico, sino una gramática universal. Así, todas las lenguas del mundo, por distintas que nos parezcan, tendrían una estructura común a cierto nivel. Algunos compositores, lingüistas y musicólogos han extendido las ideas de Chomsky a la música. El lingüista Ray Jackendoff y el compositor Fred Lerdahl propusieron en 1983 una teoría de la gramática universal de la música, según la cual una composición se construye con un número limitado de notas que se combinan según un conjunto de reglas (la gramática musical). Las reglas dan a las notas una estructura dividida en capas de significado musical. Al escuchar la secuencia de notas, el cerebro del oyente reconoce esas capas de la misma manera que en el lenguaje reconoce verbos, sustantivos, adjetivos y todo lo demás.
El etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax llegó a una conclusión chomskiana, también en los años 50, luego de analizar las canciones de muchas culturas. Según Lomax, igual que por medio del habla se puede construir un número infinito de frases a partir de un número finito de sonidos, un número infinito de canciones se puede generar a partir de sólo 37 elementos rítmicos, armónicos y melódicos. Más recientemente, en los años 90, Jukka Louhivuori y Petri Toiviainen, de la Universidad de Jyväskyklä, en Finlandia, también influenciados por las ideas de Chomsky, han diseñado modelos generadores de melodías y los han convertido en programas de computadora que “componen” frases musicales. Louhivuori y Toiviainen han probado la eficacia de estos programas como imitadores de los compositores humanos haciendo que muchas personas escuchen y evalúen las melodías.
Sonidos musicales
Para producir sonido hay que poner a vibrar algún objeto. Las cualidades del sonido dependen de las propiedades de las ondas que produce el objeto en el aire al vibrar. La sensación de sonoridad (o volumen) depende de la amplitud o tamaño de la vibración. La sensación de nota (do, re, mi, fa, sol…) es función de la frecuencia: cuántas veces vibra por segundo. Hay otra cualidad menos evidente que se conoce como timbre. El timbre es lo que permite distinguir un piano de una campana, un violín de una flauta, una voz de otra, incluso cuando estos instrumentos emiten la misma nota con la misma sonoridad. ¿De qué características físicas depende el timbre? Una gran variedad de objetos —cuerdas, objetos huecos, membranas tensas, columnas de aire confinadas en tubos— producen al vibrar ondas de muchas frecuencias distintas, pero con una organización particular: una frecuencia más baja, que llamamos fundamental y que da la nota que escuchamos, y luego todos los múltiplos de esa frecuencia: el doble, el triple, el cuádruple y todos los demás. Estas frecuencias superiores se conocen como armónicos. Por lo general la frecuencia fundamental es la más intensa y los armónicos son progresivamente más débiles. ¿Qué tanto? Eso depende del objeto que vibra. El patrón de intensidades relativas de la frecuencia fundamental y sus armónicos es como la huella digital que distingue a un objeto que suena de otro.
 Violín y uvas, Pablo Picasso,1912.
Violín y uvas, Pablo Picasso,1912.
El desafío pinkeriano
Septiembre de 2004, Reading, Inglaterra. Reunión de investigadores de la evolución del lenguaje y de la música. En una de las sesiones, el especialista en educación musical Pedro Espi-Sanchis reparte tubos de plástico de distintas longitudes y pone a los investigadores a soplar para producir silbidos, indicándoles que no repitan lo que hacen los demás. Al cabo de unos minutos, los silbidos cacofónicos se convierten espontáneamente en una agradable melodía sin que nadie se lo proponga. Todos bailan mientras tocan las flautas de plástico. El placer de la actividad coordinada genera un ambiente de camaradería que deja a los participantes extasiados.
A muchos de esos participantes la experiencia también los dejó más convencidos de que la música no es pastel de queso auditivo, como propuso Steven Pinker en 1997, sino una adaptación que cumple una función evolutiva. El experimento de Espi-Sanchis favorece la hipótesis de que la música servía para organizar las tareas colectivas y reforzar los lazos afectivos de los grupos.
El debate del origen evolutivo de la música no está zanjado. Muchos investigadores, sin ser de la opinión de Pinker, han aceptado el desafío que ésta implica y siguen buscando la manera de averiguar si la música cumplió una función adaptativa en nuestros antepasados, o si es, en cambio, un efecto secundario, muy afortunado, eso sí. Además de arrojar luz sobre el funcionamiento del cerebro en general, las investigaciones acerca de la neurofisiología de la música seguramente ayudarán a dar respuesta al enigma evolutivo.
Francisco Delahay y Sergio de Régules han tocado juntos en quién sabe cuántos grupos y compuesto en colaboración varias piezas de humorismo musical. Francisco es compositor y etnomusicólogo y vive en Finlandia. Sergio es físico y divulgador de la ciencia. Trabaja como coordinador científico de ¿Cómo ves?