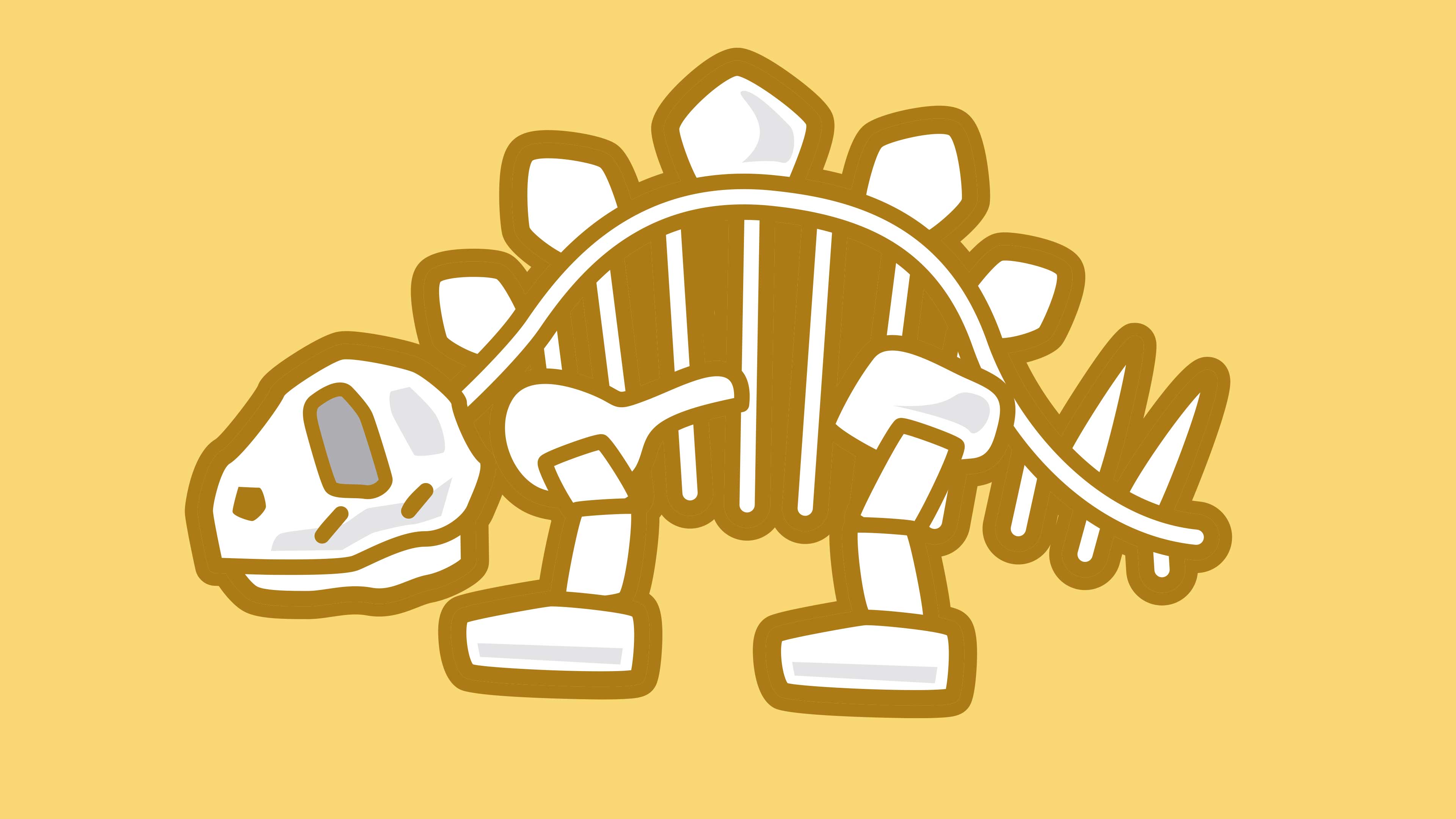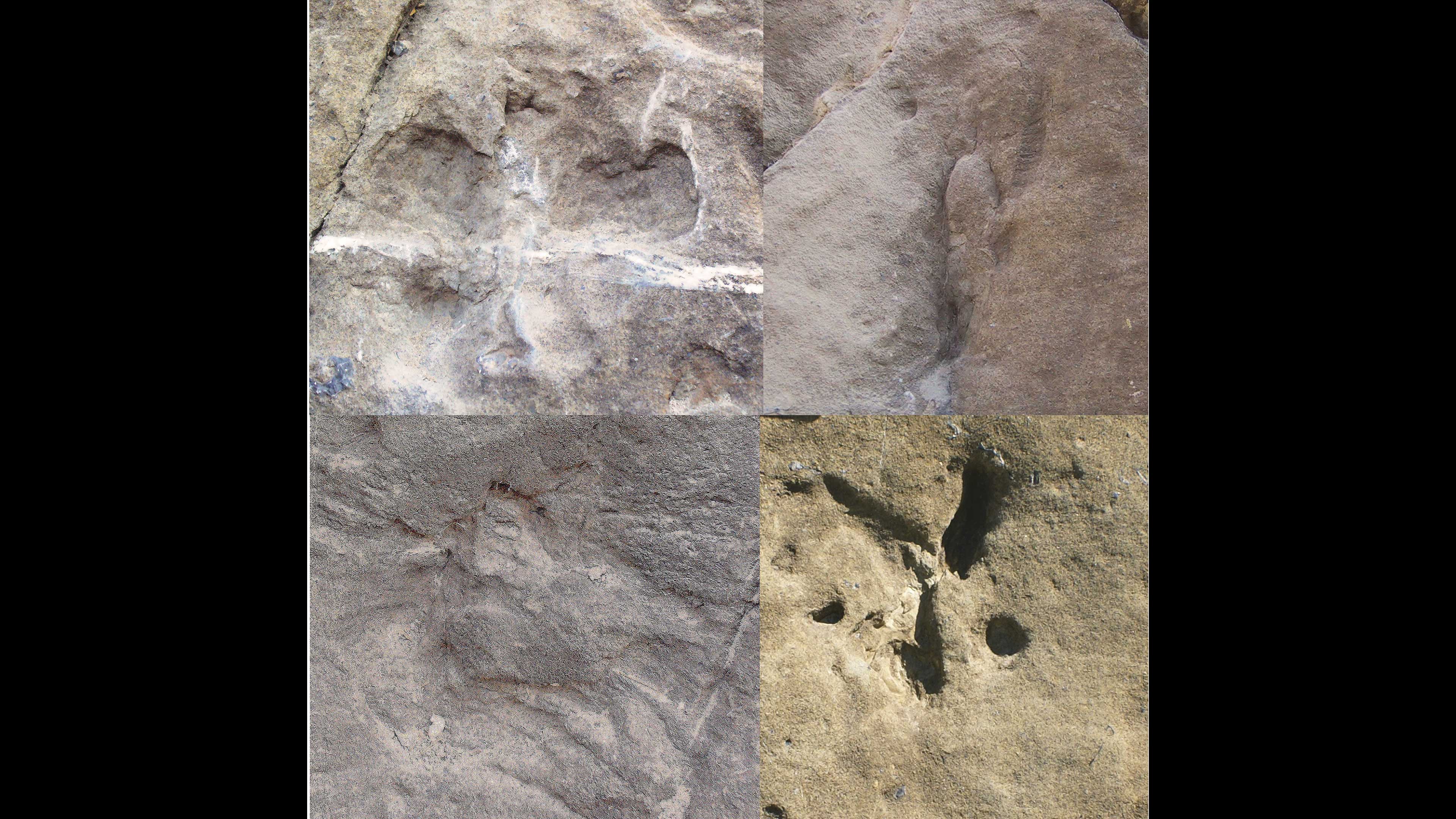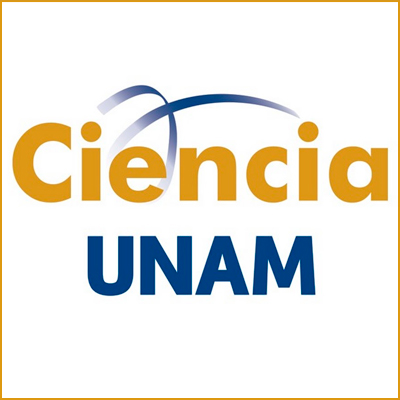Ráfagas 324
Ráfagas
María Luisa Santillán

Ilustración: revista ¿Cómo ves?
Julieta Fierro y su huella imborrable en la divulgación científica
La divulgadora de la ciencia y astrónoma mexicana Julieta Fierro Grossman falleció el 19 de septiembre de 2025, a los 77 años. Por su labor de toda una vida fue reconocida con varios doctorados honoris causa, ocupó la silla xxv de la Academia Mexicana de la Lengua, fue la primera mujer latinoamericana en obtener el Premio Kalinga de la unesco para la Divulgación de la Ciencia y de 2000 a 2004 dirigió la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la unam. Su forma de vincularse con quienes asistían a sus conferencias y su energía contagiosa hacían de estos eventos experiencias memorables. Su habilidad para explicar la ciencia de manera accesible se convirtió en su sello distintivo como divulgadora y le permitió despertar en chicos y grandes pasiones y vocaciones. También se afanó por que las mujeres tuvieran mayores apoyos para dedicarse a la investigación y las impulsó a buscar nuevos retos cada día. En sus últimos años también se interesó por promover la muerte digna, por impulsar el derecho humano a la lengua clara y accesible y por buscar una evaluación en la divulgación de la ciencia, como mencionó durante la conferencia inaugural del Congreso de la RepPop 2025, que se realizó en la ciudad de Puebla, México, el pasado mes de septiembre. La doctora Julieta Fierro nos legó más de 40 obras de divulgación científica y hasta una especie de luciérnaga fue bautizada con su nombre, la Pyropyga julietafierroae.
 Foto: Arturo Orta
Foto: Arturo Orta
Muere Jane Goodall, pionera en el estudio del comportamiento de los chimpancés
La doctora Jane Goodall falleció el 1 de octubre de 2025, a los 91 años. Esta destacada etóloga, conservacionista y defensora de los derechos humanos, del bienestar animal y de otras causas relacionadas con el medio ambiente será recordada por su innovador trabajo con chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe, Tanzania, en donde pasó varios años estudiando su comportamiento y socialización. Empezó esta labor a los 26 años, cuando el antropólogo Louis Leakey le propusiera ir a observar la conducta de estos animales, lo que marcó el comienzo de una carrera de 65 años dedicada a la investigación de primates. Años después creó el Instituto Jane Goodall, a través del cual continuó con su trabajo. Gracias a las observaciones de la doctora Goodall se documentó que los chimpancés usan herramientas, una capacidad que hasta ese momento se consideraba exclusivamente humana. También describió la relación de las madres chimpancés con sus hijos y documentó que estos primates pueden mostrar compasión, que no son vegetarianos, como se creía, sino que comen carne, y que también exhiben comportamientos violentos y hasta homicidas contra otros de su especie. La doctora Goodall también será recordada porque con su trabajo contribuyó a eliminar las barreras para las mujeres en la ciencia. Según un comunicado del Instituto Jane Goodall, sus hallazgos influyeron en los campos de la salud humana, la evolución y la ecología. Por toda esta labor fue Mensajera por la Paz de la onu desde 2002, pues “inspiró curiosidad, esperanza y compasión en innumerables personas en todo el mundo y allanó el camino para muchas otras, especialmente los jóvenes, que le dieron esperanza en el futuro”.
 Milken Institute, cc 2.0
Milken Institute, cc 2.0
Vida en condiciones extremas
Las fosas hadales son grandes grietas en el fondo del océano que han sido poco exploradas. Recientemente un grupo de investigadores de China, Rusia, Dinamarca y Nueva Zelanda dio a conocer la existencia de distintas especies que habitan en profundidades en las que no se pensaba que fuera posible la vida. Durante casi un mes realizaron 23 inmersiones en el océano profundo utilizando el sumergible tripulado Fendouzhe. Las zonas exploradas fueron las fosas de Kuril-Kamchatka y la de las Aleutianas occidentales, la primera ubicada cerca de Japón y la segunda en Alaska. La expedición recorrió más de 2 500 kilómetros y exploró las fosas a profundidades de entre 5 800 y 9 533 metros. En estos entornos, donde no llega la luz solar y hay muy poco oxígeno disuelto en el agua, descubrieron varias comunidades de organismos que sobreviven gracias a la quimiosíntesis, un proceso que permite a estos seres obtener energía de sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno y el metano, los cuales emergen de fallas en la corteza terrestre. Entre las especies que encontraron hay varias comunidades de gusanos tubícolas marinos que pueden medir hasta 30 centímetros, moluscos y almejas, entre otros.
El artículo que detalla los hallazgos fue publicado en la revista Nature y destaca la importancia de la quimiosíntesis como un ejemplo de las estrategias de los seres vivos para adaptarse y prosperar en entornos extremos, creando vastos ecosistemas. Además, el estudio aporta nuevos conocimientos sobre el ciclo del carbono en aguas profundas y abre perspectivas para la investigación de la vida en los límites extremos del planeta.
 Fuente: X. Peng, M. Du, A. Gebruk et al. "Flourishing chemosynthetic life at the greatest depths of hadal trenches", Nature, 2025.
Fuente: X. Peng, M. Du, A. Gebruk et al. "Flourishing chemosynthetic life at the greatest depths of hadal trenches", Nature, 2025.
Del tomate a la papa
La papa es uno de nuestros alimentos favoritos; con el trigo, el maíz y el arroz proporciona la mayor parte de las calorías que comemos. Pero, hasta hace poco, no sabíamos mucho sobre su origen. Una investigación, dirigida desde la Academia China de Ciencias Agrícolas, ha arrojado luz a ese misterio. El artículo sugiere que hace unos nueve millones de años los ancestros de las plantas de tomate actuales se hibridaron (es decir, se reprodujeron a pesar de pertenecer a distintas especies) con un grupo de parientes llamadas Etuberosum. Este acontecimiento les permitió a las papas primitivas formar tubérculos subterráneos para almacenar energía y les concedió una ventaja adaptativa que las hizo diversificarse rápidamente y formar todas las especies que conocemos hoy, más de cien.
Los científicos analizaron 450 genomas de papas cultivadas y 56 de especies de papas silvestres. Encontraron que 60 % del adn de la papa moderna proviene de Etuberosum y 40 % del tomate. Lo importante de esta hibridación fueron dos genes que le permitieron a la nueva especie formar los tubérculos: el SP6A y el IT1. El primero proviene de los tomates y actúa como un interruptor que enciende o apaga el crecimiento de los tubérculos, y el segundo proviene de las Etuberosum y controla el crecimiento de los tallos subterráneos a partir de los cuales crecen los tubérculos. Esta investigación fue publicada en la revista Cell.
 Foto: revista ¿Cómo ves?
Foto: revista ¿Cómo ves?